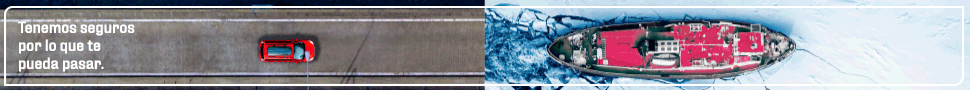Hace bastantes años, tuve oportunidad de estar con el gran poeta Jorge Luis Borges, con ocasión de una firma de ejemplares de sus libros.
Por una de esas casualidades que se presentan como si las llamáramos, estuve a solas con él algunos momentos, aprovechados para preguntarle qué veía su ceguera, respondiéndome, alzando sus ojos al vacío, que veía «una sombra blanca».
Firmado mi ejemplar, me despedí de él agradecido. Apenas había dado yo unos pasos, preguntó al responsable de la editorial que le acompañaba, ¿cuántos libros llevo firmados? El librero le respondió, 333. El insigne vate, sorprendentemente añadió, es una hermosa cifra para terminar. Y la fila de gente que venía regateando los árboles con libros, perdió la oportunidad única de llevarse el recuerdo impreso que encarecía el precio del libro una barbaridad, aparte del orgullo sentimental de poseerlo.
Regresé a casa, más que leyendo los nuevos poemas, fija la mirada en la rúbrica que había deslizado en una de las primeras páginas, usando un bolígrafo escolar de tinta azul. Qué satisfacción voy a sentir cada vez que abra el libro, me decía.
Sin retirar los ojos de la firma, inspirado por el garabato cotizado, comencé a escribir un soneto de ocasión dedicado al lírico argentino de renombre y reconocimiento universal, aun falto del premio Nobel cuyo merecimiento siempre se le reconoció.
JORGE LUIS BORGES
Hay un hombre sentado en una silla.
Sus labios callan lo que está pensando.
Y sin moverse pasa caminando
de una orilla del mundo a la otra orilla.
La luz ajada que en sus ojos brilla
sabe que fuera soles alumbrando.
Y que su rostro caras va mudando
por preservar la dura y amarilla.
Es hacedor de versos de lo humano,
y aunque ciego ha podido parcialmente
su nombre rubricar dentro de un libro.
Secreto es que de mordaza libro.
Los trazos -tinta azul incandescente-
dicen Jorge Luis Borges, de su mano.
No pensé yo entonces, ni en los sucesivos años siguientes hasta mediar el pasado, que iba a verme, bien dicho está, en circunstancia de pésima vista, cercana a la ceguera del poeta adorable.
Sucedió al levantarme una mañana aciaga. Encendí la luz del lavabo y en el espejo vi con el ojo lastimado del todo en la noche, seguramente de pronto, un macizo, como los florales, de un azul índigo, también añil que es el color usado en nuestras proximidades alcazareñas.
Cerca de un mes pasó y el atractivo y enamorador macizo se mantuvo en el jardín de mi visión, sin palidecer como el trigo encañado, aunque no falto de mi agua interior. Después desapareció, creo yo que hasta llevándose imágenes que no le pertenecían.
Las exploraciones sucesivas de los aparatos que se dejan manejar de manera continua por los oftalmólogos, en idas y venidas a la carrera y con las batas balanceadas por el aire, no hallaron en su búsqueda de perdido en un bosque, o casi, una sola reguerilla de sangre que recorriera mi vista, si no alegremente, al menos laboriosa.
Y final pongo a este cuento triste de tarde otoñal, alimentado por mi recuerdo del irrepetible poeta Jorge Luis Borges, quien accedió a responderme que su ceguera veía «una sombra blanca», en el incomparable Retiro madrileño una lejana tarde del mes de mayo.