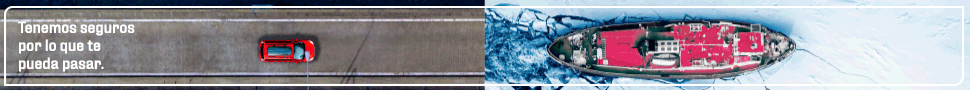Delfín Atienza Vaquero, marido de mi tía Luisa Plaza Pacheco, fue hombre del campo toda su vida y devoto del Santo desde que supo poner el cabezal a una mula.
Recuerdo que el periódico «Canfalí», hace bastantes años, publicó el romance titulado «El labrador coronado», escrito por mí en plena mocedad, inspirado en su manera de ser, accionar y comportarse, completado con mi conocimiento de la vida labriega. Siendo niño todavía vivía en la casa de labor de mi abuela Antonia.
La víspera de San Antón, cuando la noche se cerraba, la chiquillería del pretil sacábamos a la calle las gavillas que habíamos colocado en el porche a media tarde. El gavillar preparado ocupaba sin salirse el trozo de calzada que correspondía a la acera de la casa. Los hombres de la familia le daban forma y satisfechos de la figura esbelta conseguida, le prendían fuego y la hoguera se inflamaba en llamas que jugueteaban con el aire hasta contoneándose en su intento de abrasarlo creía yo, mientras nosotros, gente de media calle, agrandábamos el corro retirándonos del insoportable calor que desprendían los sarmientos, lapiceros enrojecidos que se deshacían a puñados.
Pero la hoguera tenía sus fines. No era cosa baladí, ni calentar por calentarse los vecinos. La hoguera era un rito, una tradición secular de los labriegos que ofrecían con el honor del fuego su oración suplicante a San Antón para que los animales de la cuadra no enfermaran y, sobre todo, no murieran. La muerte de una mula era lo peor que podía suceder en una casa de labor. El desastre que causaba era irreparable. Las faenas del campo no podían quedar interrumpidas y una mula costaba el dineral que nunca se juntaba con la cosecha anual de las hazas.
En nuestra cuadra entró una noche la muerte y a una mula la dejó con una rigidez que asustaba. Después de pasar las horas sin acostarnos con el veterinario entre nosotros sentado, bien temprano la cargaron en el carro y parecía de escayola pintada. En esta funeraria improvisada la llevamos a «Las Abuzaeras», y la arrojaron al hoyo que era el pudridero de los animales de carga. Estuvimos un rato parados como si hubiera responso y nos dimos la vuelta separándonos para limpiarnos los ojos antes de volver. De camino alguien dijo que habíamos perdido a una más de la casa.
Antes que la hoguera fuera una mancha grande de ceniza en la calle, los vecinos acudían con sus braseros para cubrir el picón con las brasas que les calentarían sus mesas camillas el día siguiente, el de la fiesta.
En el amplio atrio de Santa María, abiertas las portadas de hierro enrejado de las tapias circundantes, ya con sol bañando las paredes, comenzaban a llegar los jinetes en sus cabalgaduras a dar las tres vueltas de rigor alrededor del templo, pateando las humeantes hogueras de la noche.
Las mulas, por el atalaje y la guarnición, parecían novias que iban a casarse, otras que eran las invitadas a las distintas bodas.
Venían esquiladas, tatuada la grupa, los arreos de lujo, campanillos en el cabezal de elegante cosido finamente rematado, percherines en la collera, venían con cintas de colores en las cerdas del cuello y del rabo trenzado como una coleta, el horcate con banderitas, capuchinos y espejos; venían con las mantas bordadas luciendo las iniciales de sus dueños, éstos elegantes con la boina y la blusa negra de paseo, o la chaqueta y la camisa blanca de domingo los jóvenes. De esta elocuente manera, más que elegante y vistosa, preciosista, fueron muchos años las mulillas de mi tío Delfín llevando en procesión a San Antón, entre el aplauso del público apretujado en las aceras. De él, como puede deducirse, aprendí la reata de nombre embellecedores.
En cuadrillas galopaban las calles después, deteniéndose en bares y tabernas que encontraban a su paso, adueñada del pueblo su bullanga con el poderío del trote y su gallardía campestre.
¡Qué memorable espectáculo! Cuantos lo presenciábamos en las vueltas al templo, en la procesión, en el callejeo, nos moríamos de envidia.
No teníamos como ellos acémilas, ni arreos, ni aperos, ni cuadras, ni carros, ni campos, tampoco el salero de los caballistas curtidos del sol y del aire de la anchurosa llanura.
Repaso mis envidias, que son numerosas, y ninguna llega a parecérsele, menos a igualarla. En la festividad de San Antón, me sentía más pobre que en los días restantes de aquellos años