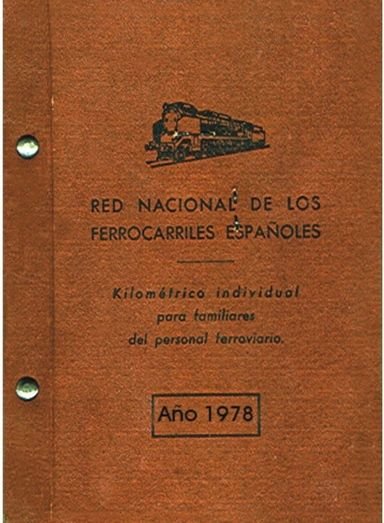Como la máquina del trenillo de la feria, daba vueltas por las casas en que fuimos viviendo de paso, sin que yo supiera con certeza su paradero cuando de él me acordaba. Hasta que un día, insospechadamente, apareció en la mesita de noche revuelto en un montón de cartas y de estampas.
Lo llevé a enmarcar como quien lleva la fotografía de un ser querido después de muerto. El dependiente de la tienda lo manoseó no encontrándole mérito alguno a mi librillo de pastas duras con las páginas repletas de cupones que servían para viajar gratis en un tren de viajeros.
Nada convencido de mis explicaciones accedió a enmarcármelo, más por compasión que por negocio, en un cuadradillo de madera corriente. No tenía en su almacén, ni jamás había visto en los catálogos de los representantes, el modelo de madera de traviesas de la vía que yo le pedí, sin duda su marco ideal.
Cuando lo recogí, lo traje y lo colgué en este cuarto de estar en que vivo rodeado de cosas afectivas que careciendo de vida, a mí me la dan solamente fijándoles mi atención.
Cada vez que salgo de esta habitación, es como si pusiera en marcha la máquina de vapor grabada en su portada, a la que le falta únicamente la nube de carbonilla. Y cada vez que regreso, me parece que entro en la estación subido en ella, maquinista o fogonero, qué más da, de esta locomotora con toda su parentela en las vías muertas de los museos ferroviarios.
Con un rato que la mire a través de su cristal sin brillo, basta para irnos juntos de viaje a mi infancia ferroviaria, quizá por un túnel, o por encantamiento; ni paisajes, ni raíles, ni gente, encuentro en el recorrido. Pero cesa el traqueteo de este traslado fugaz, y aparezco de carne y hueso en mi casa de yeso, dentro del tiempo en que mi padre oficiaba de calderero en el depósito de una estación principal, años antes de que se encontrara con su muerte, solapada en el frío de los andenes hasta que se lo llevó el día del marzo más ventoso de mi vida.
A mediados de cada diciembre, volvía él del trabajo y sacaba de un bolsillo de su pelliza el envoltorio que alegraba nuestros ojos tanto como la feria; empaquetados cuidadosamente traía los kilométricos marrones de toda la familia para el año siguiente.
Recuerdo que cada cual tomaba el suyo acariciándolo, rompía el corro y retirado de los otros planeaba los muchísimos viajes que podría hacer siguiendo las rayas del gráfico de trenes de una pared de la estación. De este mapa pintado al fresco por algún pintor local fijándose en el de cualquier enciclopedia, nos sabíamos de memoria los itinerarios de las líneas paralelas, las bifurcaciones y los puntos cardinales.
Lo primero que hacía yo después de contar las páginas y los kilómetros para asegurarme que no se habían equivocado en la imprenta, era firmar con la pluma de palillero que usábamos todos, mojándola en la tinta de color azul, otras veces violeta, que mi padre obtenía con unas pastillas a las que añadía agua y agitaba con tanta naturalidad como si fuera otro oficio suyo hacer tinta para escribir. Con esa pluma de corona que trazaba finos y gruesos sin que tú pusieras nada de tu parte más que el manejo, escribía yo mi nombre y mis apellidos muy despacio, con mucho tiento, y mordiéndome la lengua como veía en los mayores, cuidadoso de no mojar demasiado la pluma en el tintero, pues si caía una mancha de tinta y emborronaba la firma dejándola ilegible, el taquillero y el revisor sacarían muy mala impresión de mi persona. Estampada la firma, mi padre secaba la tinta con el secante de regalo de la librería. Esta pluma familiar nos sacaba adelante de cualquier compromiso, como ahora de las firmas de los kilométricos. Nos evitó viajes que no quiere nadie por forzarlos el capricho de la muerte y viajes que sin hallarse presente esta señora inoportuna eran compromisos imposibles de atender, según escuchábamos. Bastaba coger papel y, empuñándola, escribir unas líneas para dar el pésame a la familia del difunto o nuestra enhorabuena a los novios de una boda; también para preguntar por la salud de la gente que queríamos y no visitábamos porque vivían demasiado lejos y sin sitio suficiente en sus casas para nuestra familia numerosa.
Como en el kilométrico figuraban nuestras señas personales, además del retrato que grapaban y sellaban para que no se pudiera falsificar con la fotografía de un extraño, cada cual lo guardaba en un lugar secreto como el tesoro particular que era. Había por entonces ladrones de todo, pues con todo se comerciaba de estraperlo, y convenía la precaución y el silencio más absolutos. Lo de viajar de balde los ferroviarios no sentaba nada bien a la gente vecina de otros trabajos, y solía mirarnos con envidia cuando pasaba por delante de nuestra casa.
Los gañanes, aunque tenían mula y carro para desplazarse de visita, nos envidiaban; los albañiles, que estaban todo el día en lo alto de los andamios viendo el pueblo y los alrededores por encima como los pájaros, nos envidiaban; los panaderos, que haciendo un pan tan rico se sentían tan señores como los que gastaban sombrero y bastón, nos envidiaban; los tenderos de ultramarinos, que tenían la tienda llena de comestibles y no les faltaba comida ningún día, nos envidiaban. Nos envidiaba hasta el alcalde, que siendo el que más mandaba en el pueblo, llegando a la estación no mandaba nada, y si quería tomar al tren debía sacar antes un billete en la taquilla.
El escondite de mi kilométrico era mi cama. Al levantarme, nada más hacerla mi madre, lo guardaba entre las sábanas con sumo cuidado de no dejar rastro. Y por la noche, lo ocultaba debajo de la almohada. De día, descansaba como los libros que no se leen; de noche, conmigo tan cerca como un maquinista, su máquina pitaba a ráfagas lo mismo que sus allegadas, las locomotoras de verdad en las madrugadas de solano, cuando se salían de las vías y bajaban por las calles con su estruendoso traqueteo, moviendo las casas y asustando a las sombras del pueblo, indefensas y desvalidas aunque estuviesen todas agrupadas en el mismo montón.
Sentados a la hora de la comida o de la cena, raro era que no saliera en la conversación nuestro ansiado deseo infantil, que en nada se parecía al deseo del juguete de cartón o de hojalata con que trataban de consolarnos. Qué tabarra no les daríamos con el dichoso viaje, que acabaron pegando un bote al suelo del cuarto oscuro, y en él introducían por la ranura monedas sueltas que al caer sonaban como en el cepillo de la iglesia. «En cuanto la hucha esté llena -nos decían- cogeremos el dinero y nos iremos a Madrid en el correo, en el rápido o en el exprés». Tantos trenes se juntaban en los andenes echando humo a la vez, que vivíamos, y no es exagerar, dentro de una niebla de carbonilla permanente, bajo un sol con la cara manchada de tizne. Tender la ropa en los alambres del corral era oír cada lunes a mi madre quejándose de lo sucia que se quedaba, después de haberla lavado en la artesilla bien temprano. «Todo sea por el tren, que nos da de comer», le decía mi padre sonriendo y acariciándola como a una niña pequeña que hace pucheros por una chiquillería.
Pero el viaje se iba retrasando sin que comprendiéramos lo del dinero, que no era más cosa que recortes de papel de periódico arrugado, también escudos de gaseosa sucios y aplastados Y en esta situación, «en la que éramos pobres, pero no de pedir» en latiguillo frecuente de mi madre, si queríamos viajar, teníamos que coger de la mano, como una maleta, la imaginación y el kilométrico cada cual por su cuenta, imposibilitados para hacer un hueco en el asiento al resto de la familia, a no ser que se poseyera, además de la imaginación, muchísima fantasía.
Viajando asiduamente sin salir de las cuatro paredes de la casa mis hermanos y yo, pintaban de colores las luces de las calles para que entrara a las puertas la navidad, que no faltaba nunca, que llegaba siempre sin un minuto de retraso sobre el horario de su tren sin paradas intermedias.
Todos juntos alrededor de la mesa del brasero, celebrábamos días después la nochevieja, abrazados al nuevo kilométrico, pidiéndole a cada campanada sonora que se cumpliera en el año entrante nuestro deseo de viajar a Madrid en el correo, en el rápido o en el expreso. Cualquier tren tenía parada obligatoria de quince minutos en la estación del pueblo, Alcázar de San Juan.