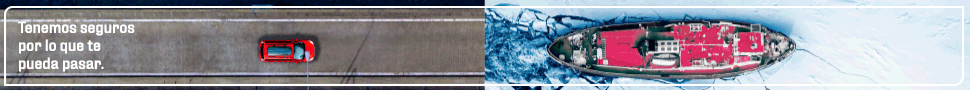Decidir a qué bar entrar y afrontar el riesgo de la elección, he aquí el dilema. Nos guía en esto el instinto. Entramos entonces a reponer fuerzas. Pero ¡ay los bares!, son algo más en los pueblos. Acude uno a su bar favorito. Resulta raro oír, “no soy de bares”. Los hay que dicen, “a ese no entro”; nos deja perplejos. Mejor no preguntar; pasan cosas. Los bares son algo más, decíamos; son ecosistemas que procuran encuentros dichosos: una atmósfera de sonidos y gentes — punto y aparte, los camareros—. Ermitas laicas.
En España hay 265.000 bares, cifras recientes; uno por cada 175 habitantes. Hace nada en mi pueblo había once; un bar por cada 200 vecinos, incluidos lactantes. Dos han cerrado, quedan nueve, es cierto que somos menos, 400 se fueron con la crisis. Hay uno de carácter, “el bar de los hombres”. Da miedito entrar con ese nombre; en la pared se lee, “café con chorrito, 1.20 €”. A mis adentros dije, “aquí se mata” …, sí; el gusanillo, se entiende. A las penas, puñalás: la épica del bar.
Me pregunto por los tipos de bares. Hay muchos. Está el que dicen “bar de siempre”; el bar de siempre se antoja lejano: ya no existe. Conocer es clasificar; ahí van esos criterios. Según los camareros: con camareros profesionales —quedan pocos—, con chicas camareras (tienen su gancho, no crean) y con cualquiera vale. Según la parroquia: de hombres solos —todavía quedan—, de jóvenes de ambos sexos y de menos jóvenes (predominio hombres). Por sus tapas, pinchos y raciones: de frutos secos y poco más (esto es más inglés), de tapas, raciones y pinchos variados entre las que se encontrarían: patatas bravas (pero no papas arrugas por estos lares), encurtidos (ellas prefieren pepinillos), ensaladilla rusa, pincho de tortilla (la estrella), casquería: higaditos y otras visceritas, cartílagos varios (el de la oreja de cerdo, con su gelatina), pintxos, con gamba ensartada y saborizante. Por los sonidos: ruidoso (televisión —una, dos o más; cada cual con su canal—, equipo de música, otras fuentes emisoras —la más genuina: la del molinillo de café en plena actividad en feliz conjunción con la del vapor de la cafetera para calentar la leche o el agua—) y un poco menos ruidoso. Por el local: reformado (línea clara, intervención de arquitecto) y sin reformar (de constructor). Según la barra: alta (a veces resulta incómoda), baja (más escasa, salvo en el bar de campaña en las ferias), larga (caben muchos) y corta (el local no da para más). Por la decoración: con fotos y otros adornos del pueblo y sin fotos del pueblo —ambas tipologías colgarán un cartel de un partido de futbol del equipo local (no importa que sea atrasado) y algún que otro almanaque (del patrón a ser posible)—. Por los olores: sin olores y con olor a limpio —es decir, a productos químicos— (el olor a fritanga ha disminuido con la exigencia de la norma). Por su localización: dentro del pueblo o en las afueras, en este último caso, estarían alineados en la carretera. Por su frecuentación: muy frecuentado (bar de moda) y poco frecuentado (bar en decadencia o que sufre un boicot). Por su vocación expansiva: con terraza en el espacio público —a veces tienen terrazas dentro— y sin ella. Por sus vínculos con la letra impresa: con prensa (incluida la deportiva) y sin prensa. Por las conversaciones: de futbol estos días y un poco menos de fútbol (ya no se habla de toros). Por las máquinas recreativas: con maquinitas y sin ellas (expendedoras; tragaperras —¡qué imagen esa la del hombre solo en lucha con la máquina! —). Y más.
Con frecuencia, el dueño del bar hace de camarero; conoce el abecé del negocio: limpieza, producto y trato. Es un trabajo de riesgo: al avatar del negocio se añade el estrés de la clientela. De mucho riesgo para la salud. Dueño o no dueño, se descubre a veces tras la barra —cual capitán en el puente de su nave— a un camarero de verdad. Atento siempre, conoce lo que sirve y a quien sirve. Cuida los detalles: tirar bien una caña —como si estuviera en Madrid—, decir esa palabra amable o ejercer un silencio cómplice. No solo reparte delicias para el estómago sino también para el alma: confidente y terapeuta; el cliente manda. Todo es cura en el bar. Como el resto de los días, me sitúo en mi rodal de la barra: exploro el local. Pido lo de siempre, “café con leche corto de café”. Constato que el café tiene su gama: “café descafeinado de máquina, con leche y sin azúcar”, se oye. Hay amistades de barra: hice una. Se fue mi amigo: lo echo de menos.
Los pueblos todos, que sabemos ahora amenazados, empiezan en su declive por perder la escuela; después el casino, que coexistió con el bar. El bar es lo último que se pierde. Entretanto nos ofrecerá la estampa de la última partida. Reparen en ella: cuatro hombres cuatro, sentados a una mesa cuadrada, palillo entre los labios y gesto adusto: solo se escucharán los entrecortados golpes que acompañan la aparición pausada de los naipes de la baraja; otros miran. Es la última partida. No corre el tiempo.
Bares, qué lugares para conversar. Gabinete Galigari dixit.
Alfonso Carvajal